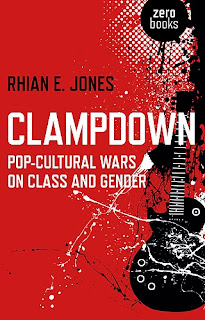Infumables

En plena adolescencia una amiga con inquietudes literarias solía hablarme de una categoría especial que había creado, pensada para aquellos escritores de genio universalmente reconocido pero que dudaba que jamás leyera. Las causas de esta negativa eran diversas pero en lo esencial se reducían a una buena dosis de desgana juvenil sumada a los prejuicios más infundados, sin olvidar una saludable actitud iconoclasta que, en tanto antesala del pensamiento crítico, es necesario cultivar. Esta galería de infumables —así los llamaba ella— era fluida y se expandía y contraía a menudo en función de unos intereses en constante evolución. Autores como William Faulkner o John Steinbeck podían estar incluidos un día, salir del gueto al siguiente y reincorporarse con posterioridad, según las mareas cambiantes de sus apetencias. Pero en aquella lista de infumables algunos escritores tenían garantizado un puesto que entonces se nos antojaba inamovible. Thomas Mann y James Joyce capitaneaban la cole...