Cien años de soledad: volverán los oscuros golondrinos
Además de a nuestros destinos, el transporte público nos conducirá inevitablemente al extravío de algunas pertenencias. Paraguas, guantes y hasta sombreros han sido las víctimas usuales de mis despistes pero nunca hasta ahora había perdido un libro. Quizá el motivo sea que estos fieles compañeros no suelen abandonar mis manos mientras me encuentro en camino a donde sea, por no mencionar que el ruido que producen al caer no pasa tan inadvertido como el de una bufanda. Pero es más posible que esta ausencia de pérdidas haya sido un caso de inaudita buena suerte, tras no pocos años como estudiante y toda una vida de lector. Por supuesto que durante ese tiempo unos cuantos volúmenes han desaparecido de mi biblioteca, aunque la mayoría de bajas se hayan debido a préstamos no culminados en devolución o a accidentes tan vergonzantes como el sufrido por mi primera copia de Ghost World.
Sea como fuere, el disgusto causado por esta primera pérdida ha sido mayúsculo, en parte por la inversión no amortizada (¡doce euros por un libro de bolsillo!) pero también por lo que el suceso tiene de afrenta a la literatura. Y es que el libro extraviado no se trataba de cualquier novelucha escogida para amenizar recorridos por los intestinos de Madrid, sino de una copia de Cien años de soledad cuya lectura llevaba cerca de un año postergando. Me entristece pensar en el destino del pobre libro, que languideció en mis estanterías durante todos aquellos meses tan solo para ser torpemente perdido cuando apenas acababa de meterle mano a su primer centenar de páginas. Sus compañeros de anaquel, capitaneados en su ausencia por El amor en los tiempos del cólera, lo esperarán en vano y solo me consuela pensar que tal vez haya terminado en manos de otro lector. Y como abandonar una lectura con la que estaba disfrutando tanto es impensable solo me resta decidir el modo en que reemplazaré el libro perdido: bien con una nueva copia de la excelente edición de Cátedra, bien con alguna alternativa digital que resulte menos onerosa.
Aunque esta no era la primera vez que me enfrentaba a la que casi todos consideramos una de las obras magnas de Gabriel García Márquez, nunca lo había hecho mediante mi propio ejemplar, sin recurrir a préstamos bibliotecarios o de conocidos. Es esta una de las pocas novelas que he releído en más de una ocasión y aunque mi último encuentro con el texto se haya visto truncado por el extravío la sensación de familiaridad que sentía al recorrer sus páginas era abrumadora, muy lejos del usual desconcierto causado por la profusión de José Arcadios y Aurelianos que las pueblan. Incluso llegué a recordar cómo conocí la obra, a través de un pasaje incluido en algún libro de lectura de EGB, que narraba cómo el patriarca de los Buendía hallaba la armadura de un conquistador mientras buscaba oro con los imanes de Melquiades. Y al igual que el tesoro jamás encontrado, este tipo de recuerdos son lo bastante raros y valiosos como para hacer que Cien años de soledad ocupe un lugar especial en mi memoria, si no en mi estantería.
Sea como fuere, el disgusto causado por esta primera pérdida ha sido mayúsculo, en parte por la inversión no amortizada (¡doce euros por un libro de bolsillo!) pero también por lo que el suceso tiene de afrenta a la literatura. Y es que el libro extraviado no se trataba de cualquier novelucha escogida para amenizar recorridos por los intestinos de Madrid, sino de una copia de Cien años de soledad cuya lectura llevaba cerca de un año postergando. Me entristece pensar en el destino del pobre libro, que languideció en mis estanterías durante todos aquellos meses tan solo para ser torpemente perdido cuando apenas acababa de meterle mano a su primer centenar de páginas. Sus compañeros de anaquel, capitaneados en su ausencia por El amor en los tiempos del cólera, lo esperarán en vano y solo me consuela pensar que tal vez haya terminado en manos de otro lector. Y como abandonar una lectura con la que estaba disfrutando tanto es impensable solo me resta decidir el modo en que reemplazaré el libro perdido: bien con una nueva copia de la excelente edición de Cátedra, bien con alguna alternativa digital que resulte menos onerosa.
Aunque esta no era la primera vez que me enfrentaba a la que casi todos consideramos una de las obras magnas de Gabriel García Márquez, nunca lo había hecho mediante mi propio ejemplar, sin recurrir a préstamos bibliotecarios o de conocidos. Es esta una de las pocas novelas que he releído en más de una ocasión y aunque mi último encuentro con el texto se haya visto truncado por el extravío la sensación de familiaridad que sentía al recorrer sus páginas era abrumadora, muy lejos del usual desconcierto causado por la profusión de José Arcadios y Aurelianos que las pueblan. Incluso llegué a recordar cómo conocí la obra, a través de un pasaje incluido en algún libro de lectura de EGB, que narraba cómo el patriarca de los Buendía hallaba la armadura de un conquistador mientras buscaba oro con los imanes de Melquiades. Y al igual que el tesoro jamás encontrado, este tipo de recuerdos son lo bastante raros y valiosos como para hacer que Cien años de soledad ocupe un lugar especial en mi memoria, si no en mi estantería.
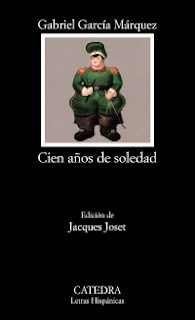
Comentarios
Publicar un comentario